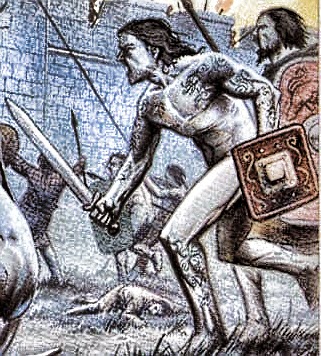El arco es un arma tan antigua tan antigua que si Caín no lo usó con el pardillo de su hermano fue porque le dio un avenate y se lo cargó a golpe de mandíbula burrera y, cegado por la ira, no cayó en la cuenta de que dos días antes se había fabricado uno. Bueno, eso no está demostrado de forma empírica, pero sí se sabe que al menos hace ya 50.000 años era un chisme conocido por nuestros ancestros y usado tanto para cazar mamuts como para apiolar a vecinos molestos.
 |
| Arquero a caballo efectuando un "tiro parto" |
Los arcos se fabricaban inicialmente de una sola pieza de madera, la cual debía reunir una serie de condiciones que la hicieran apta para tal fin: flexibilidad, una veta uniforme para evitar alabeos, resistencia, ausencia de nudos, etc. Ya vimos en la entrada dedicada al arco largo como estos se elaboraban a base de madera de tejo, la cual ya era usada desde siglos antes. De hecho, la momia del ciudadano aparecida en los Alpes en 1991 y bautizado como Ötzi data de hacia el año 3300 a.C., y ya iba equipado con un arco de madera de tejo de 180 ctm. de largo. Sin embargo, no en todas partes había disponibilidad de madera adecuada para poder fabricar arcos de una sola pieza, como por ejemplo en la inmensa estepa siberiana donde no había un solo árbol capaz de dar madera para este fin. Así pues, la evolución que sufrió esta arma a lo largo del tiempo estuvo condicionada por la disponibilidad de los materiales adecuados de modo que, donde no había madera, había que recurrir a los más ingeniosos refinamientos mezclando materiales de las procedencias más dispares para poder disponer de estas eficaces armas. Así nació el arco compuesto, el arco que los mongoles pasearon por toda Asia y que, debido a sus belicoso nomadismo, extendieron por toda Asia hasta Persia. Veamos su historia y tal...
 |
| Arquero persa decorando un plato griego del siglo IV a.C. En la mano porta un arco compuesto |
El arco compuesto pudo haber sido creado hacia el año 1500 a.C., si bien lo más parecido al que luego se extendió por todas partes es un ejemplar hallado cerca del lago Baikal y que ha sido datado hacia el año 500 a.C. Obviamente, dependiendo de la zona cada arco tenía unas determinadas características si bien en lo esencial eran todos iguales y se fabricaban con materiales similares. De entrada, conviene aclarar que su pequeño tamaño, alrededor de un metro, era debido a una necesidad evidente: estaba ideado para usarlo a caballo, por lo que no podía tener la desmesurada longitud de un arco galés. Su fabricación era enormemente compleja y requería unos tiempos de formado y secado que duraban meses o incluso años, por lo que estas armas se convertían en un preciado bien difícilmente sustituible en caso de pérdida o rotura.
 |
| Ibex del que, como vemos, se podían fabricar mogollón de arcos |
Se partía de una estructura o núcleo de madera de arce, abedul o morera, siendo la preferida, caso de disponer de ella, la del bambú ya que al carecer de veteado no se deformaba durante el largo proceso de fabricación, en el que dicho núcleo se veía sometido a enormes tensiones. Una vez obtenida la materia prima, se moldeaba con vapor ayudados por un útil que permitía recurvarlo progresivamente. Cuando se lograba la forma deseada, se procedía a añadirle cuerno por la panza del arco, es decir, la parte exterior del mismo. El cuerno podía ser de búfalo, ibex o cualquier tipo de vacuno con cuernos largos. Con todo, el de búfalo era el preferido por ser el que mejores propiedades tenía. El uso de este material tan peculiar radicaba en que el cuerno tiene una gran capacidad de compresión, de unos 13 Kg/mm2 antes de ceder y, además, una elasticidad que le permitía sufrir grandes torsiones y volver a su posición original sin deformarse o romperse. El proceso que se seguía era cortarlo, aplanarlo y formar tiras que se pegaban al núcleo de madera con cola de pescado o de conejo. Era preferible la primera ya que era más elástica e impermeable, por lo que no se veía afectada por la humedad. Tras el forrado con tiras de cuerno, se dejaba secar el conjunto durante dos o tres meses asegurado a un útil que impedía deformaciones durante ese largo proceso ya que al secarse se contraía.
El paso siguiente consistía en fijar tiras de tendón por la cara opuesta, es decir, el interior de la curvatura del arco. Para ello se usaba el tendón trasero de las patas de las reses, el cual era lo bastante largo para sacar tiras de la longitud adecuada. Se repetía la misma operación que con el cuerno y se dejaba nuevamente secar durante el tiempo que fuera preciso. La cola de pescado requería aproximadamente un año hasta alcanzar un curado completo. Finalmente, y a fin de preservar el arma de las condiciones climatológicas adversas, ante las cuales eran muy sensibles estos arcos, se forraban de cuero o corteza de abedul. Por último, se le añadían unas piezas en las que se enganchaba la cuerda y que estaban fabricadas con hueso, asta o madera llamadas siha o siyah, de origen turco, las cuales contribuían a acentuar aún más la curvatura hacia fuera del arco, por lo que podía imprimir aún más energía al disparo. Con esto quedaba terminado el arco, cuya apariencia sin encordar era tal como lo vemos a la izquierda de la imagen, y a la derecha ya con la cuerda puesta. Obsérvese como la siha sobresale hacia fuera a fin de aumentar su efecto de palanca.
 |
| Aspecto de la siha y su forma de unirla al arco |
¿Qué ventaja tenía pues fabricar un arma que requería tanto tiempo y una técnica tan depurada? Pues, esencialmente, su gran potencia en relación a su pequeño tamaño, muy superior a la de arcos de más longitud fabricados de una sola pieza. Esto era debido a la tensión que ejercían sobre el núcleo de madera el hueso y el tendón, ya que el uno comprimía y el otro estiraba, logrando entre ambas fuerzas un disparo más rápido y potente. Y, como he comentado, dicha potencia se vio incrementada con la adición de la siha, que forzaba aún más la curvatura y, por ello, la potencia adicional. Otro aspecto que contribuía a mejorar dicha potencia era el anclaje, o sea, hasta donde se estiraba la cuerda al tensarla. En Europa, lo habitual era llegar hasta la base de la oreja mientras que con los arcos compuestos, al ser menos rígidos, permitían un tensado de más longitud y, por ende, capaz de imprimir más energía. Por último, una última peculiaridad: podían permanecer encordados durante mucho tiempo sin que se deformaran o perdieran fuerza, justo al contrario que el arco galés, el cual había que portar desencordado y colocarle la cuerda cuando se iba a usar so pena de ver como se curvaba y perdía potencia.
Las cuerdas de los arcos compuestos también eran un poco especiales. De entrada, se fabricaban de diversos materiales en función de las condiciones climatológicas, por lo que cada arquero portaba varias cuerdas de repuesto de varios tipos: de crin de caballo para cuando hacía frío, o de tendón para cuando hacía humedad ya que por ello no daba de sí. Para disparar no hacían como en Occidente, que tensaban la cuerda con tres dedos, sino que tiraban de ella con el pulgar, el cual se protegía con un anillo como el que vemos en la foto superior. Estos anillos, fabricados de asta, hueso o madera y más o menos decorados, iban a veces provistos de una muesca para bloquear con más facilidad la cuerda. En otros casos, eran simples aros de esos mismos materiales. Este sistema de tensado permitía una cadencia de tiro más rápida que con el que usamos tradicionalmente en Europa, si bien no sería válido para un arco largo simplemente porque un dedo, aunque sea el pulgar, no tendría suficiente fuerza para tensar las más de 100 libras de un arco galés. Por otro lado, este sistema de disparo obligaba a apoyar la flecha por el lado derecho del arco, en vez de por el izquierdo como ocurre con los arcos occidentales. Eso ayudaba además a evitar el desagradable golpe que propinaba la cuerda en el antebrazo izquierdo al disparar que, aparte de doler una burrada, restaba precisión al disparo, por lo que no hacía necesario el uso de protectores.
 |
| Flechas de pedúnculo. La romboidal es de origen huno |
En cuanto a las flechas que usaban, la escasez de metales obligaba a los pueblos de la estepa a fabricarlas sobre todo del hueso, si bien intentaban hacerse con puntas de bronce para uso bélico. Según Amiano, un historiador romano del siglo IV, los escitas les hacían un surco para alojar en el mismo veneno de serpiente, el cual era mezclado con carne putrefacta de dicho animal empapada con sangre humana. O sea, una porquería de tal envergadura que la palmabas con solo pasarte cerca. Para las astas se solía usar cañas y juncos, así como maderas más consistentes como la de abedul o cerezo. En cuanto al alcance, algunas crónicas dan cuenta de rangos máximos de más de 500 metros. Por ejemplo, una estela hallada en Olbia y datada hacia el 300 a.C. menciona que un tal Anaxagoras logró un disparo de 521 metros. También se tiene constancia de un mongol llamado Esukhei, el cual alcanzó en una competición en el año 1225 la distancia de 536 metros.
 |
| Un tiro certero |
Con todo, es evidente que a esas distancias no se habla de precisión, para lo cual hay que disminuir a unos 150-175 metros el alcance eficaz, o sea, una distancia en la que la flecha aún tiene energía para clavarse profundamente. Y para lograr disparos verdaderamente precisos reduciremos hasta los 50-60 metros. En todo caso, lo habitual no era buscar un disparo absolutamente perfecto, sino solo con la precisión necesaria para alcanzar a un hombre en cualquier parte de su cuerpo. Una simple herida podría bastar para dejarlo fuera de combate y, al cabo de unos días, posiblemente muerto por la infección derivada de la misma. Por otro lado, los jinetes hunos y mongoles dominaban una técnica de tiro que consistía en disparar con un elevado ángulo de tiro para que las flechas cayeran en vertical sobre el enemigo, de forma que no estuvieran a salvo ni tras un obstáculo o su escudo. Estos arqueros dominaban de tal forma el tiro con arco que lograban poner en el aire nada menos que 12 flechas al minuto, y en sus bien provistas aljabas portaban hasta 150 proyectiles. El arco, cuando no era usado, lo llevaban en una funda en la silla o colgada de la cintura.
Bueno, con esto creo que ya queda todo más o menos explicado. Como colofón, comentar que actualmente los mongoles aún hacen uso de sus arcos, tanto a pie como a caballo y conservando la misma destreza que sus tatarabuelos que acompañaron a Gengis Kan a invadir a destajo.
Hale, he dicho...